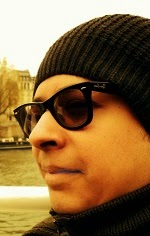|
| Puente de San Carlos, Praga vieja |
Un gigante sueco y un psicoanalista esloveno conducían sendos taxis de lujo en el corazón
de la Ciudad Vieja en Praga. Los taxis no eran de los amarillos, como
recomendaban sinceramente los folletos de las agencias de viaje. Ronald
Niedermann venía de Estocolmo, Suecia, huyendo de Lisbeth Salander; portaba un
suéter de paca blanca con cuello de tortuga y encima una chamarra de piel
oscura que daba la sensación de estar a punto de reventarse. Mientras que
Slajov Zizek, cansado de ser un redactor multitask, llevaba puesta una
gabardina azul, decolorada, un chaleco guinda de estambre y una camisa mostaza
diluida del cuello, y venía de Liubliana, Eslovenia.
Niedermann
y Zizek veían a los turistas que compraban en las tiendas de marca como Gucci y
Cartier en pleno corazón del barrio judío. Aparte de las bolsas de diseño, las
cámaras fotográficas y la compulsión por caminar sin un proceso mimético
adecuado, Ronald y Slajov sabían a la perfección quién llevaba en la frente una
tarjeta que dijera “¡Estáfame!”, como esas que se utilizan en las llegadas de
los aeropuertos para identificar al huero visitante. Y a eso se dedicaban en un
cuadro de la ciudad checa en donde, de pronto, cualquiera puede transformarse
al amanecer, y sin razón, en un bicho.
Mi esposa y
yo veníamos del Hoffmeister, hotel spa que se ubica a un costado del Castillo.
El paseo nocturno no tenía ningún inconveniente, y menos en fin de año, donde
el frío empezaba a apretar a las parejas de guiris que insistían en conocer los
meandros del río Moldava en sus insólitos rincones góticos, como si fuesen
protagonistas de una escena onírica de Brian de Palma en Misión imposible.
Sí,
veníamos del Castillo, de ver la pequeñísima casa de Franz Kafka en la
Callejuela del Oro número 22, y nos disponíamos a disfrutar del Teatro Negro.
Los boletos los compré a Pavel Nedved, quien entusiasta me sugirió en inglés
que de una vez los adquiriese porque en taquilla luego ya no alcanzaría. Le
creí. Además me distraje de su discurso al ver la chamarra de globo italiana,
negra, fresísima, que se ponía en la banca de la Juventus. De tal forma que no
precisé el lugar de la función.
Me confié
entonces y nos dimos la oportunidad de registrar unas postales fotográficas con
la ipad y los teléfonos celulares. Las tomas eran con el Puente Carlos de fondo.
También estaba emocionado por las gárgolas de la iglesia de San Vito, por el
Judas que perdía la lengua a manos del Diablo, pero sobre todo por la compra de
un golem tamaño miniatura. En efecto, adquirí un golem de metal, un mito de
escasos cinco centímetros –diametralmente opuesto a lo imaginado–, que se le
mueven piernas y brazos, en Kolos Alchemist, que se unía a otro golem que
compré de arcilla y a un librito que explica la leyenda del rabino Lowe.
Digamos de paso que estos golem se integran a una colección donde está un
Tláloc de trapo folclórico y un triceratopo de lana rosada confeccionado en San
Juan Chamula, Chiapas.
Inclusive
pasamos de rapidito a la tienda de chunches de la Fundación Kafka para
diagramar eventuales compras de pánico que incluían una bellísima edición
bilingüe de La Metamorfosis e infinidad de bromas de Fun explosive
jugando con la identidad intelectual de la región.
Teníamos
tiempo de sobra para recorrer los escasos cien metros donde, según yo, estaba
el teatro. Cuando llegamos al foro, una casa vieja con equipamiento moderno, el
taquillero a señas me dijo que allí no era la función sino en otro lado. Y sólo
restaban cinco minutos. Lo fácil: tomar un taxi –que fuera amarillo–; pero, lo
complicado: como toda cascada de mala suerte, no teníamos dinero para pagarlo,
pues todo lo cubrimos con tarjeta (como el excelso abrigo Boss que me costó
menos de cuatro mil pesos).
De pronto
no había cajeros, ni uno, en la calle de las más prestigiadas marcas de la moda
europea. Bueno, había uno, escondido, que nos dio, por cierto, puro billete de
mil coronas. Por fin vimos una luz al final del túnel y corrimos por el dichoso
taxi que no era amarillo sino negro.
Ahí estaban
Niedermann y Zizek, que recién había llevado a Olga, la musa pretendiente de
Nathan Zuckerman, ya vetarra, a una orgía con exagentes del estado estalinista
de Checoslovaquia.
Las manazas
de Ronald infligían temor: rubio todo, casi albino, con ceja oscura. Mejor nos
subimos con el venerable Zizek que, de cualquier manera, también era chofer de
un taxi negro de lujo. Daba igual. Ya para esto teníamos el tiempo encima y no
queríamos desaprovechar la ocasión para conocer el Teatro Negro.
Le indiqué
la dirección y Zizek, calmo, tomó el apunte y la escribió en el tablero de su
GPS que lo detectó de inmediato. Sospeché todo cuando salió por la sinagoga de
la zona de Ciudad Vieja y vi como ráfaga el café Savoy. Pensé que nos raptaría
el filósofo y que nos llevaría a la periferia para sufrir una pesadilla tipo la
cinta Hostal o que se pondría a leernos algunas críticas a Hegel y Lacan
y nosotros en actitud de Naranja mecánica de Stanley Kubrick. Sin
embargo, dio vuelta y en tres cuadras ya estábamos pasando por Rodolfium, donde
tocan a Mozart, uno de los hijos adoptivos predilectos de la República Checa.
De lado
derecho alcancé a notar el pórtico del Puente Carlos y viró Zizek a la
izquierda en la siguiente cuadra, con el GPS nos puso en la calle Narodni,
vimos el Teatro Nacional, alma máter de la ópera, y nos detuvimos en una
modesta placita como si fuese el pasaje Enríquez, en cuyo subterráneo daban la
función de Life is life.
Le pregunté
a Zizek cuánto era la tarifa y me dijo que quinientas coronas. Me vi entonces
en un callejón: saqué un billete de mil coronas y se lo puse en la mano. De su
gabardina desgastada sacó una cartera, con todo sigilo la revisó y tomó un
billete, de quinientas, mi cambio. Era café la cartera. Zizek volteó y me miró
a los ojos. Me entró la duda si era el verdadero intérprete de la vigilia de
Hitchcock. Me pareció que más que a Zizek al que tenía frente a mí era Emir
Kusturica. Tenía el cabello sebocito, como el director de Tiempo de gitanos
después de entrevistar a Maradona. Recordé una foto del popular Zizek donde sus
ojos tristes rimaban con la barba oblonga y desaliñada. El taxista de marras
tenía una mirada más de mafioso de 8mm. Y hasta pensé que no tenía
barba.
Puso en mi
mano el billete de 500 sin dejar de mirarme. Le sostuve la mirada para que no
oliera mi miedo. Sólo advertí de reojo el número 500 del billete y lo introduje
en mi cartera, también café. Le di las gracias y me centré en correr para
disfrutar la función de Teatro Negro, en donde no había ni veinte personas para
un espectáculo perfecto de luces fosforescentes. En medio de los pasajes de Life
es life, pensé en la bondad del universo que nos propone el director de El
gran Hotel Budapest, Wes Anderson, y en que a mi padre le gustaba mucho
Stefan Zweig –y me puse a leer Fouché–. Y al mismo tiempo hice mi
cuentita: de la zona de Ciudad Vieja al teatro en la calle Narodni son, cuando
más, diez cuadras entre chicas, medianas y largas. En tiempo hicimos siete
minutos. Las coronas valen como la mitad de los pesos. Es decir, pagué 250
pesos por una corrida de, ¿qué te gusta?, ¿ochenta o cien pesos?
El
espectáculo recuerda muchas técnicas visuales que permiten suplir la carencia
de recursos de producción. Se trata de una base técnica que instauró el mismo
George Meliés, que con sus selenitas en Viaje a la Luna, dejaba en claro
la utilidad de la caja negra. Se trata de un orden físico tremendo donde la
palabra queda atrás. Eso nos fascinó del Teatro Negro: la tarea muda para un
decir vasto. Asimismo, también recordé los dibujos de Kafka, sobre todo el escritor
tendido en un escritorio, que no era otra cosa que Teatro Negro. Max Brod
tituló varios de los dibujos de Kafka como “marionetas negras que penden de
hilos invisibles”.
Por ello
decidimos olvidar el incidente que nos demoró la llegada al teatro de la calle
Narodni y nos fuimos a cenar a un restaurante italiano en el puente que nos
conecta a la zona del Castillo. En el restaurante nos sirvieron una deliciosa
pasta con mariscos y de fondo musical teníamos a Billy Joel, que siempre se
aparece sin pedir permiso por estos lares de un Oriente socialista prohibido
anteriormente para el género del rock.
Los
alimentos y el vino nos dieron todavía energía para un paseíllo antes de llegar
a las faldas del Castillo. Las embajadas, con sus antiguas pero súper cuidadas
construcciones, contrastaban con la maraña de tejados de Ciudad Vieja,
encimados, como conectados secretamente, órganos de cemento y chimeneas que se
amontonan como escenografía inclinada del expresionismo alemán. Toda la
estética de El gabinete del doctor Caligari se entiende aquí, en una
ciudad con un barroquismo cabalístico que tiene que ver con una lucha de
resistencia entre la historia, la economía paupérrima, los tiranos, el imperio,
el absurdo régimen comunista y la propia resistencia al clima inmisericorde
cuando se trata del invierno.
Al otro
día, muy temprano, fuimos a la casa donde nació Kafka. En la antigua calle de
Niklas la casucha de dos pisos estaba en los bordes del gueto de Praga. Ahora
hay un café y enfrente, en las noches, venden vino caliente sabrosísimo, con
aros de pan azucarados también sabroso. Por su cercanía, los cronistas de Praga
presumen que la casa de Kafka en algún momento funcionó como sede de la
prelatura de los benedictinos eslavos que tenían su iglesia muy cerca, a una cuadra
y media: la iglesia de San Nicolás.
Para no
variar, siempre que viajamos le compro un rosario a mi madre. De palo de rosa,
de plástico, salpicados en plata, o de lo que sea, el chiste es que ella se
sienta satisfecha con tener algo sagrado del lugar. Así como yo busqué
incunables de Kafka, pues ella igual con sus rosarios. La iglesia de San
Nicolás no exhibe las riquezas de una casta eclesiástica, es muy modesta en
relación con el resto de las iglesias en Praga, sobre todo si la comparamos con
la que se encuentra dentro del Castillo. En San Nicolás compré los chunches
religiosos y entonces pagué con los billetes de coronas. El señor que me
recibió el dinero me señaló que no quería el billete de quinientos que Zizek me
había dado de cambio. Me tomó el de mil coronas y me dio a su vez vuelto.
Salimos con
tiempo suficiente para conocer otro lugar que habíamos reservado precisamente
para concluir nuestro viaje. El vuelo de avión a Madrid era a media tarde y
teníamos que irnos después de comer. Y nuestro último destino era el cementerio
judío.
Para ello
iría cuando menos con dos prejuicios. Uno, recordaba esa figura de cejas
tupidas y en general de aire mefistofélico del rabino de Un hombre serio,
de los hermanos Coen, donde para concluir el periplo del rito inicial de Danny
Gopnik, un joven, le recomienda escuchar el disco Surrealistic pillow,
de la banda psicodélica Jefferson Airplane. Y un segundo, quizá menos
incorrecto pero igualmente pantagruélico, lo hallé en El cementerio de Praga,
la novela de Umberto Eco. El erudito italiano nos plantea en Simonini a un
personaje, genial impostor, capaz de crear cualquier documento apócrifo. A lo
largo de la novela Simonini nos muestra el lado antisemita del piamontés con
singular finura.
Fue
entonces que se me reveló todo en este encuentro sumario. Visitaría el
Cementerio… pero habría que pagar 300 coronas y 50 por el derecho a sacar
fotos. La fila era extensa y no avanzaba. No me explicaba cuál era el motivo de
la tardanza. Cuando me tocó mi turno me enfrenté a un personaje marginal del
libro de Eco. La encargada de la librería Beaune era la misma que me atendía.
Una vieja arrugada, “vestida siempre con una inmensa falda de lana negra y una
cofia que parecía la Caperucita Roja que, afortunadamente, le tapaba una mitad
de la cara”. Era una mujer cuarteada por el tiempo. Estaba por supuesto
encorvada y dirigía su cuello como ave de rapiña. Lerdamente me pidió 600
coronas. Saqué mi cartera e intenté ocupar mi billete de 500 coronas que me dio
Zizek. La anciana alzó la mano y estiró su retorcido dedo índice y lo hizo
moverse en dirección pendular para frenarme. No, ese billete es falso, me dijo.
Es extranjero. No es checo. No son coronas. Su billete es de Bulgaria. Y como
no tenía más coronas ni aceptaban pago con tarjeta, fue un instante donde
resumí la estafa de Zizek. Lo de menos era cuán caro me habría cobrado la
carrera del taxi. Más bien me había robado por completo mil coronas al darme un
billete de 500 lev, la moneda búlgara, que carecía de valor en las casas de cambio.
Debí haber
pensado en el color de los taxis. Niedermann y Zizek sabían de lo que estamos
hechos los turistas. De en balde me había servido la lectura de las obras
completas de Milan Kundera, quien narra en cuentos la manipulación a los
dirigentes del partido a través de los horóscopos. Nada es lo que parece,
sostiene Eco. En la tierra de Kafka, insisto, cualquiera puede amanecer como un
bicho raro. Y ni un golem se salva de esta paradójica, oscura, misteriosa y
cabalística ciudad. Vaya, ni siquiera el cementerio judío, que no llegamos a
conocer por culpa de esta broma de Praga. ♦
Por Raciel D. Martínez